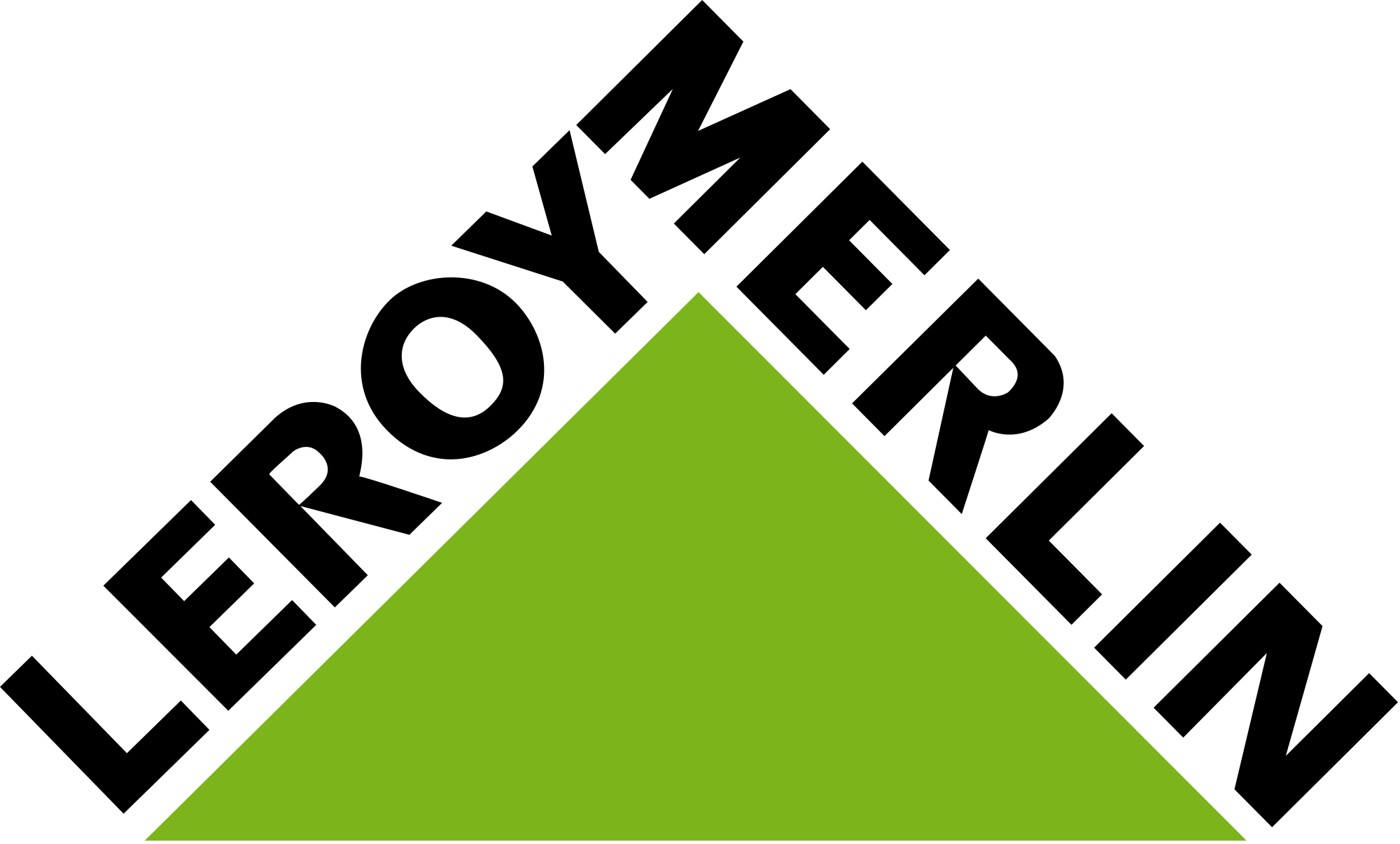- «El 53% de las personas sin hogar en España han vivido delitos de odio».
- «De la misma forma que un gran psiquiátrico no ayuda a la salud mental, un albergue no resuelve el problema del sinhogarismo».
- «Lo más integrador es estar en tu casa, en tu barrio y en tu comunidad, siempre y cuando tengas los apoyos necesarios».
José Manuel Caballol, director de la plataforma Hogar Sí (Fundación Rais), profundiza en los factores estructurales que bloquean la solución del problema del sinhogarismo y explica por qué la integración en viviendas es la opción más sana, asequible y responsable.
Por Cristina Suárez
En la actualidad, más de 40.000 personas viven en España sin hogar. No solo en la calle, también en albergues temporales que no ofrecen un techo a largo plazo y que, normalmente, obligan a estas personas a volver a vivir en la calle. Por eso, José Manuel Caballol, director de la plataforma Hogar Sí (Fundación Rais), se refiere a ellas como «personas encerradas en la calle por la indiferencia, la desigualdad y el odio». Desde hace más de dos décadas, esta entidad de iniciativa social no lucrativa trabaja por conseguir que nadie viva en la calle. Más allá de ofrecer servicios de atención a las personas sin hogar, Hogar Sí es la primera organización española que ha apostado por la metodología Housing First, un mecanismo importado del norte de Europa que busca facilitar viviendas individuales para las personas sin hogar y un apoyo profesional en función de sus necesidades y demandas. La idea no es otra que resolver el problema otorgando un hogar, un barrio y una red comunitaria. Bajo la dirección de Caballol, Hogar Sí ha conseguido poner en marcha durante los últimos seis años un total de 287 viviendas en 20 municipios, dando techo de manera definitiva a casi 400 personas.
Como usted mismo ha asegurado, la iniciativa de Hogar Sí nació como una respuesta a una necesidad urgente en España donde, según el Instituto Nacional de Estadística, más de 40.000 personas se encuentran sin hogar. Si ampliamos a Europa, cada noche al menos 700.000 personas duermen en la calle: un 70% más que hace diez años. ¿Qué primera lectura hacemos de estas cifras? ¿Estamos perdiendo la lucha contra el sinhogarismo?
Lo cierto es que apenas hay cifras oficiales y recientes, por lo que no nos fiamos mucho de esos números. Además, las cifras que hay se contabilizan con un método sobre el que tenemos bastantes dudas y en periodos de tiempos muy largos como para poder observar tendencias. Para que te hagas una idea, la cifra más oficial que tenemos en España proviene de dos fuentes: una encuesta del INE de 2012 y una segunda encuesta basada en esa primera y publicada en 2015.
Una de las deficiencias más graves del sistema para socorrer a personas sin hogar es, precisamente, la ausencia de datos concretos. Por ejemplo, las encuestas cuentan a las personas que acuden a los centros, pero dejan fuera a las personas que no acuden y que viven directamente en la calle. Eso se ha intentado paliar haciendo una estimación a nivel más local, pero en cada Comunidad Autónoma se construyen metodologías distintas, en momentos distintos, con distintos tiempos… Por tanto, las cifras no son comparables. Y a nivel europeo pasa lo mismo, porque la definición de personas sin hogar es muy distinta: mientras que en España son los que acuden a los centros, en Francia basta con que alguien haya pasado una sola noche en la calle para contabilizarlo.
Bien es cierto que entendemos que el Gobierno en este momento está tratando de generar una metodología de recuento común para ofrecer a las comunidades la posibilidad de contabilizar los datos y hacerlos comparables. También a nivel europeo gracias a la iniciativa de la Plataforma Europea contra el Sinhogarismo creada en junio de 2021 que promete ayudar a los socios a compartir experiencias y medidas de actuación que hayan funcionado en sus regiones y ciudades. Pero eso es todo lo que tenemos por ahora.
Precisamente el Parlamento Europeo aprobó, a finales de 2020, una serie de recomendaciones para combatir el sinhogarismo y acabar con la exclusión de la vivienda antes de 2030. Entre las medidas, se propone apoyar la integración en el mercado laboral, despenalizar la falta de vivienda y aplicar estrategias nacionales a largo plazo. ¿Casan estas ideas con lo que necesitan las personas sin hogar en España?
Hay una parte muy aspiracional en las instituciones internacionales; y es necesario porque hay que ser ambicioso. Yo creo que la mayoría de países europeos, con la inversión necesaria y la metodología correcta, podrían conseguir erradicar el sinhogarismo antes de ese año. Desde Hogar Sí, siempre hemos defendido que España, con el presupuesto y los cambios estructurales correctos, podría acabar con el sinhogarismo en dos legislaturas. Hay países que ya demuestran en Europa que eso es posible: Finlandia está eliminando paulatinamente los refugios temporales y otorgando viviendas a las personas sin hogar. ¿Cómo lo ha hecho? Construyendo viviendas nuevas, comprándolas o rehabilitando antiguos albergues. Así, ha conseguido minimizar en un 35% el problema del sinhogarismo en albergues y casi ha acabado con el sinhogarismo de calle.
¿Qué diferencia marca para estas personas vivir en un piso normalizado en lugar de un albergue?
Ten en cuenta que en España existen 40.000 personas sin hogar registradas y que tan solo hay disponibles 20.000 plazas de alojamiento. ¿Qué hacen las 20.000 personas restantes? En realidad, el motivo que subyace es el mismo de siempre en nuestro país: las grandes instituciones no solucionan los problemas sociales. Un psiquiátrico grande no resuelve la urgencia de la salud mental, al igual que los centros de menores no mejoran la situación de estas personas. Incluso la propia pandemia ha demostrado la metodología de grandes institucionalizaciones –en este caso, las residencias de mayores– han supuesto un claro problema de seguridad.
Lo más integrador es estar en tu casa, en tu barrio y en tu comunidad, siempre y cuando tengas los apoyos necesarios para después disfrutar. El albergue controla los horarios, no permite llevar a mascotas, te obliga a vigilar constantemente tus pertenencias, no te permiten estar con tu pareja y a las ocho de la mañana te obligan a irte. Además, te dicen a qué hora comer, dormir y qué puedes y no puedes hacer. ¿Quién podría vivir de esta forma?
En este momento, nosotros tenemos proyectos con cerca de 400 plazas en viviendas normalizadas. Y no solo funciona mejor que el sistema tradicional, sino que además cuesta exactamente lo mismo. Hemos hecho una evaluación económica de Housing First que demuestra que las diferencias de precio son ridículas. Concretamente, la normalización de viviendas cuesta un 1,6% más.
Esto se debe a que en una institución hay muchísimo gasto en temas que son razones de la propia institución –seguridad, limpieza, cocina, mantenimiento, etc.– y que, además, cuando la gente está domiciliada utiliza los servicios normalizados –el centro de salud del barrio, el supermercado de la calle de al lado, los espacios públicos…–, mientras que en las instituciones necesita servicios específicos, más caros. Si yo estoy domiciliado en una vivienda y tengo mi centro de salud voy al médico de cabecera, que es el más barato; si vivo en el albergue me voy a urgencias, que es lo que más cuesta.
Además, en España hay más de tres millones de viviendas vacías, lo que quizá podría ser una buena oportunidad para combatir el sinhogarismo.
Sí, pero sin voluntad política y sin un presupuesto concreto eso no es nada. La cuestión también pasa, como he comentado antes, por una reconversión del sistema de atención: hay que olvidar los alojamientos colectivos institucionalizados. De un albergue temporal la gente no sale integrada. Es más, en toda Europa se está generando esta misma conversación al hilo de las recomendaciones del Parlamento Europeo. Es por lo que Hogar Sí apuesta desde el año 2014 con un foco exclusivo.
También lleváis tiempo reivindicando la despenalización del sinhogarismo. Y es que todavía sobrevuelan numerosos prejuicios. ¿Cuáles son las creencias más comunes sobre las personas sin hogar y qué pasos deben tomarse para eliminarlas?
La más extendida de todas es la que afirma que si la gente está en la calle es porque quiere. Que esas personas no quieren ayuda o que la rechazan. Ese estereotipo se basa en una falacia evidente, y es que les estamos ofreciendo una ayuda que nosotros mismos no aceptaríamos: un control férreo sobre su vida en un albergue temporal.
También se tiende a pensar que son violentos, pero lo que dicen los datos es que es al revés: son ellos los que viven la violencia. Según datos de Atento.org, el 53% de las personas sin hogar en España han vivido delitos de odio. De hecho, en nuestro país muere cada seis días una persona en la calle y cada 18 días como fruto de un acto violento.
Según el IX Recuento de Personas Sin Hogar en Madrid, el perfil de la persona sin hogar acostumbra a ser el de un hombre de entre 40 y 50 años con escasos lazos familiares. ¿Por qué? ¿Habéis observado algún cambio en este perfil?
El perfil suele ser bastante estable. Por ejemplo, no tenemos datos de si la pandemia ha generado cambios significativos en las personas que se quedan en la calle. Otro dato relevante es que el 80% de las personas sin hogar en la calle son hombres y que, salvo cuestiones muy aisladas como los casos de menores ex tutelados, no hemos registrado tampoco en los últimos años una bajada de la edad promedio. Y, por lo general, la mitad de las personas es nacional y la otra mitad extranjera. Eso sí, las personas extranjeras sin hogar son un perfil que llegó hace muchos años a España y que consiguió normalizar su vida, pero luego acabó en esta situación.
No obstante, estamos hablando de un fenómeno muy específico y esto no significa que sí que se produzcan movimientos en el ámbito de lo residencial, del acceso a vivienda. No es solo la gente que vive en la calle la que no tiene hogar, también quienes están en albergues, gente que vive en una precariedad habitacional importante –como es el caso de la Cañada Real–, gente que se enfrenta a una inseguridad económica a corto plazo… Hablamos de numerosos círculos concéntricos que hacen que el problema de la exclusión de vivienda sea muy grave.
En cuanto a motivos, los escasos lazos familiares y la pérdida de empleo son factores presentes, pero no determinantes. Lo que sí hemos observado es que en la historia de las personas que acaban sin hogar es una serie de sucesos encadenados en un corto periodo de tiempo que hace que terminen así: pérdida de vivienda seguida de una pérdida de empleo y grandes conflictos familiares. En este orden u otro.
Además de la institucionalización, ¿qué falla en el sistema para que una persona que se quede sin empleo pueda terminar en la calle? ¿Podrían las acciones contra el sinhogarismo estar centrándose demasiado en los síntomas y no en las causas?
Como ya he mencionado, nuestro sistema de protección social necesita una cierta actualización. No solo en el caso del sinhogarismo, sino en todo. Es muy poco preventivo y muy controlador a la hora de ofrecer ayudas para que la ciudadanía no los perciba como lujos o agravios comparativos cuando, en realidad, lo que repartimos es una auténtica miseria.
El sistema de servicios sociales está muy infradotado y necesita de la participación de otros sistemas. Por ejemplo, el problema del chabolismo en nuestro país cambió radicalmente en el momento en que el Ministerio de Fomento decidió hacer inversiones significativas para el realojamiento de estas personas. No dejó abandonados a los servicios sociales. Y con el sinhogarismo hay que hacer lo mismo: asumirlo como uno de los pocos problemas que puede ser solucionable si todas las administraciones se ponen a ello, cada una desde su campo.
¿Cómo afecta el sinhogarismo a la sostenibilidad económica y social de nuestro país?
Si lo observamos en términos globales, es cierto que hablamos de un número de personas que no resulta muy significativo en un nivel macroeconómico. Pero sí que hay cuestiones importantes. La primera es que, en un Estado de bienestar como el nuestro, tener a personas viviendo en la calle es una incongruencia de primer orden que debería avergonzarnos como sociedad. La segunda es que todo el dinero que destinamos a un sistema social que no funciona es dinero que tiramos a la basura. Y es que, si bien el dinero perdido en recursos destinados al sinhogarismo no es muy llamativo, cuando la tendencia se mantiene durante 20 años la cosa ya cambia.
Ante el crecimiento urbanístico que se proyecta en las próximas décadas, una de las propuestas de la Agenda 2030 es construir ciudades más justas con sus habitantes. Esto lo hace desde un enfoque centrado en la crisis ambiental, pero también en la sostenibilidad de las propias sociedades. ¿Cómo puede construirse una ciudad capaz de reducir las tasas de sinhogarismo?
El ODS 11 claramente explica que lo que tenemos que hacer es construir una conciencia justa a la hora de generar ciudades, que es lo que más integra en la comunidad. Apostar por el barrio y las iniciativas que integran. En las ciudades del futuro no podemos generar segregación, edificios enteros llenos de colectivos concretos, sino viviendas normalizadas, diversidad. Eso es algo que tenemos que darnos. Y en realidad vale para cualquier colectivo: lo que necesitan las personas es estar en su casa. Eso es lo más barato, lo más efectivo, lo más saludable y lo más justo.
Pero numerosas ciudades han tomado iniciativas arquitectónicas anti-sinhogarismo como la eliminación de bancos públicos o la instalación de pinchos y barrotes en las ventanas de tiendas o sucursales bancarias, donde suelen dormitar las personas sin hogar. ¿Qué efecto provoca realmente este tipo de medidas?
En primer lugar, no creo que estas ideas sean una cuestión de Gobiernos locales, sino del lugar desde dónde se aborda el problema. Lo explico mejor: si en un municipio son la Concejalías de Limpieza y la de Seguridad Ciudadana las que optan por abordar el sinhogarismo, lo más lógico es que apliquen estas medidas. Pero si se enfoca desde los Servicios Sociales, la prioridad se sitúa en otro punto.
Lo que deberíamos hacer es aprender de la experiencia y ver que utilizar esta arquitectura agresiva con las personas –algunos ayuntamientos incluso han llegado a emitir ordenanzas que prohíben dormir en la calle y multan a las personas que lo hacen– es contraproducente y, al final, más costosa para el Consistorio. No sirven absolutamente de nada más que para dar un mensaje político en una determinada dirección a algunos votantes. Así no se consigue acabar con el sinhogarismo: la gente, simplemente, se mueve de sitio. Precisamente la semana pasada entregamos más de 50.000 firmas en el Congreso de los Diputados para que la proposición de Ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación prohíba estas ordenanzas que multan a quienes viven en la calle. No hay nada más anticonstitucional que multar a quien es pobre.
El sinhogarismo también está interconectado con la crisis ambiental. La pobreza energética, la escasez de recursos naturales, la escasa calidad del aire y las catástrofes naturales están poniendo a cada vez más personas en riesgo. ¿Cómo pueden afectar los efectos extremos del cambio climático (aumento de temperatura, precipitaciones, etc.) a las personas sin hogar?
Más allá de lo ambiental, la guerra de Ucrania y el consecuente movimiento migratorio de más de tres millones de personas está evidenciando que necesitamos una respuesta más clara porque eso va a impactar en el acceso a viviendas. No podemos poner a competir a distintos colectivos por recursos escasos.
Ahora, volviendo al cambio climático, tenemos el claro ejemplo de la calima. Durante esos dos días, mi mayor preocupación fue que mi coche estaba manchado de barro. Pero ¿y la persona que ha pasado esas 48 horas en la calle, qué problemas respiratorios habrá sufrido? ¿Cómo afectará la calima al sitio donde vive? Vimos exactamente lo mismo con Filomena y lo podemos extrapolar a otros fenómenos climáticos extremos como las sequías: está demostrado que en la calle mueren más personas por golpes de calor que por frío. Al final, una persona puede ponerse más mantas encima, pero ¿cómo evita no sufrir los efectos de estar expuesto a temperaturas de 40 grados centígrados?
También los efectos de la pandemia sobre las personas sin hogar fueron evidentes durante los meses más duros: las organizaciones y asociaciones tuvieron que dedicarse en cuerpo y alma a cubrir las necesidades de estas personas que se quedaron aisladas en la calle mientras el resto del mundo se recluía en sus casas. ¿Qué lecciones hemos aprendido de esta realidad y cómo podemos aplicarlas en el futuro?
Desafortunadamente, hemos aprendido poco. Durante la pandemia hicimos un estudio de las camas extra que las administraciones pusieron para poder dar una respuesta a la urgencia del sinhogarismo: en tres meses, se pusieron en marcha 7.500 plazas adicionales. Eso son más plazas de las que se han construido en este país en 12 años. Primera lección: es posible mejorar la situación de las personas sin hogar.
Segunda lección: la pandemia fue una oportunidad de oro. Tuvimos a 7.500 personas alojadas como consecuencia de un imprevisto y ese fue el momento perfecto para aprovechar y hacer un proceso de transición en el sistema. Y, sin embargo, todo lo que hicimos fue cerrar el 90% de esas plazas cuando terminó el Estado de alarma. La gente volvió a la calle y nuestro dinero se fue a la basura.
Es verdad que las ONG tendemos a ser siempre positivas, pero en este caso perdimos una oportunidad tremenda para dar un empujón muy importante a la resolución del sinhogarismo. No obstante, en el imaginario colectivo sí que ha habido una mayor sensibilización.
Ante este escenario, ¿qué expectativas tenéis de Hogar Sí con respecto a cómo evolucionará el sinhogarismo?
No podemos decir que sea todo malo: algunos brotes verdes hay. El discurso de la vivienda normalizada ya se está imponiendo al discurso de los albergues y las estrategias de los Gobiernos empiezan a comprar esa idea de que el sinhogarismo se soluciona con vivienda. De hecho, los departamentos de vivienda también se están involucrando: por ejemplo, el Plan Estatal de Vivienda contempla un programa específico para promover el Housing First, instando a las Comunidades Autónomas a ponerlo en marcha. Esto es muy bueno, porque el sinhogarismo pertenece sobre todo a la política local.
Quedan muchos avances, eso sí, pero desde luego nosotros nos vamos a dejar la piel para seguir alimentando esos brotes verdes e incluso crear algunos nuevos que puedan acabar de una vez por todas con el sinhogarismo.