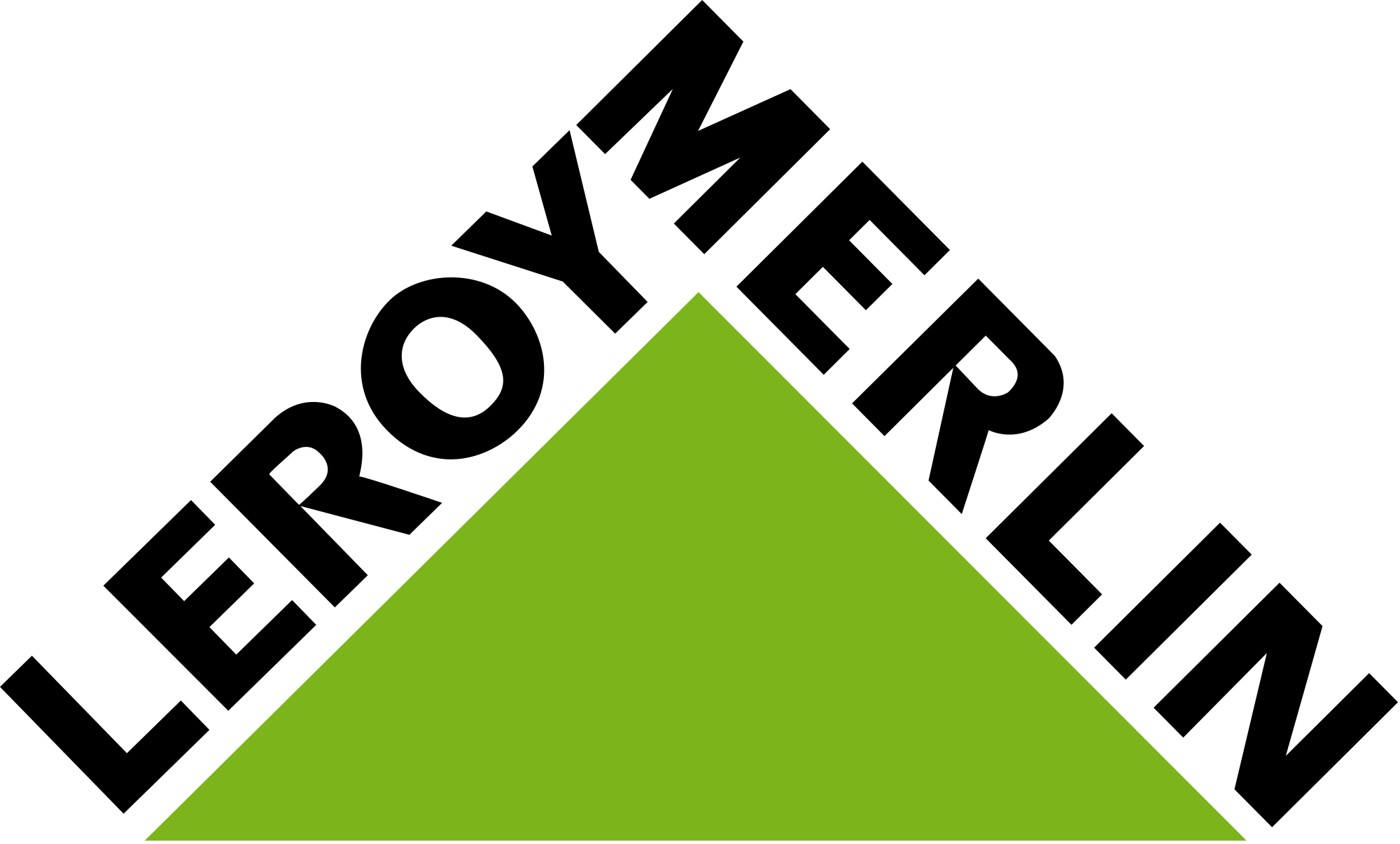Francesc Cortada, CEO de Oxfam Intermón desde el inicio de la pandemia de la covid-19, reflexiona acerca de los retos a los que se enfrenta su organización, el mundo en general y él mismo en el presente y el futuro.
- «Hay 26 milmillonarios que acumulan el equivalente de la riqueza de 3.800 millones de personas».
- «Apoyamos el emprendimiento femenino garantizando el desarrollo empresarial para que las mujeres tengan medios de vida».
- «El 50% de las emisiones de los gases de efecto invernadero lo emitimos el 10% de la sociedad. Aunque el otro 90% dejara de emitir, no cumpliríamos con los objetivos».
Por Luis M. Maínez
Francesc Cortada dedica su vida a intentar mejorar aquello que le rodea. Habiendo entrado como CEO de Oxfam Intermón en 2020, Cortada lleva más de dos décadas trabajando desde todos los niveles para crear hábitats mejores por todo el globo. Una carrera guiada por su compromiso por solucionar problemas tan variados y acuciantes como el cambio climático, la violencia de género o la desigualdad económica. A través de esta entrevista observamos su trayectoria para entender el trabajo que la organización ha llevado a cabo en los últimos tiempos y cómo afrontará los grandes retos de un futuro marcado por la incertidumbre.
Entraste en Oxfam Intermón como voluntario, fuiste director de Programas de la Confederación Oxfam y ahora eres director general de la organización. ¿Cómo te ha ayudado en tu perspectiva el hecho de pasar por todos los niveles antes de tu puesto actual?
Llevo más de 20 años trabajando en temas de cooperación. No solo se trata de trabajar en algo que me gusta. Esta profesión me ha permitido conocer muchísimas culturas, viajar y ponerme en contacto con realidades muy duras. En estos años he aprendido mucho de esta conexión con la realidad, de conectar con gente que lo ha perdido todo y que ha escapado de sus países para huir de la violencia –ya sea en Siria, Jordania o Lesbos– o con activistas que reciben amenazas constantes en América Latina. Me ha hecho ser muy consciente de mis múltiples privilegios como hombre o como blanco. Privilegios de vivir en un país que, aunque tenga margen de mejora, tiene un escudo social, una educación pública y un marco legal que nos protege. Antes de llegar a donde estoy, efectivamente, he estado con un cable a tierra: trabajé en Croacia en rehabilitación y reconstrucción de sistemas de agua dañados por la guerra, en Senegal y Cabo Verde en la dotación de infraestructuras, en El Salvador tras el terremoto… Recuerdo momentos bastante duros, como Mosul en abril de 2017, cuando se intensificaron los bombardeos. Allí había gente que tenía que rescatar a su familia de entre los escombros. Esa conexión con la realidad es muy importante.
La covid-19 ha empeorado situaciones preocupantes antes de su irrupción, como la pobreza o la desigualdad, las cuales se han acentuado. ¿Dónde pone la organización el foco para el futuro próximo en relación a los estragos causados por el virus?
Hay tres grandes retos. El primero al que nos enfrentamos fue el de redoblar esfuerzos muy rápidamente. De repente la pandemia estaba entre nosotros, y en poco tiempo tuvimos que escalar nuestra capacidad. En España ya estábamos trabajando con los colectivos más pobres y vulnerables, y ese esfuerzo lo hemos multiplicado por cinco. En otras regiones, donde ya habíamos combatido situaciones como el ébola, teníamos claro que la pandemia iba a ser clave. En Zambia, por ejemplo, tienen un médico por cada 10.000 habitantes frente a los 40 por cada 10.000 que tenemos en España. Redoblando los esfuerzos, nos centramos en garantizar una primera línea de defensa haciendo hincapié en agua, saneamiento e higiene. También fue un reto valorar la atención de nuestro propio personal. En varios países nuestro equipo era la primera línea de defensa contra el virus; al mismo tiempo, nuestros trabajadores a remoto también sufrían la pandemia. Hubo que proporcionar asistencia en salud mental y establecer espacios y tiempos de desconexión más allá del trabajo. Y el último reto, ya personal, fue entrar a liderar una organización a través de pantallas de Zoom y tener que generar esa cercanía y esa capacidad de escucha tan necesarias en un momento de mucho desconcierto. Año y medio después se deja ver ese agotamiento y ese cansancio de los equipos.
Uno de los principales distintivos de Oxfam Intermón es que apuesta por proyectos que van más allá de la asistencia: perseguís el desarrollo tratando de crear oportunidades de trabajo justo. ¿Cómo influye esta perspectiva en las comunidades donde trabajáis?
De esta crisis tenemos que salir todos juntos y sin dejar a nadie atrás. Somos muy conscientes de que hemos llegado con un modelo económico que concentra la riqueza de una forma bastante obscena. Hay 26 milmillonarios que acumulan el equivalente de la riqueza de 3.800 millones de personas en el mundo. Tenemos que aprovechar para salir de esta crisis buscando un modelo económico más justo y más humano. Ese es uno de los retos que vamos a vivir como sociedad. En España tenemos muchos deberes por hacer en este sentido. Otro de los aspectos que más nos preocupa es la crisis climática: nosotros le hemos puesto un litigio al gobierno español porque pensamos que se puede hacer mucho más de lo que se hace. Nosotros trabajamos en entornos donde ya se sufren las consecuencias del cambio climático, como pueblos en el Pacifico que se han tenido que mover por la crecida del nivel del mar. Vamos a intentar poner en práctica políticas para poder hacer lo que nos piden quienes necesitan ayuda. Otra prioridad es la lucha por los derechos humanos. Hay una regresión de derechos a nivel planetario y un crecimiento de los discursos de odio. Nosotros vamos a estar ahí, trabajando para luchar por esa protección de los derechos humanos y los colectivos más vulnerables, como los de los migrantes o los LGTBI+.
El trabajo justo nos lleva al comercio justo, un concepto que a principios de siglo trata-bais tan solo unas pocas organizaciones y que ahora está cada vez más presente incluso en las grandes superficies comerciales. ¿Por qué se está abrazando ahora?
Es interesante ver cómo el sector del comercio justo se está haciendo cada vez más grande y, también, cómo puede servir para concienciarnos sobre cómo influye lo que compramos en la vida de las personas que lo producen. Pero una cosa es el comercio justo de verdad y otro el pink washing, el social washing y demás. Hay empresas que han dado un giro consciente y responsable, pero otras tienen un mensaje únicamente publicitario. Lo mismo pasa con los gobiernos. Cuando hay gobiernos o empresas con una voluntad real de cambio, Oxfam Intermón trabaja con ellos acompañándolos en ese proceso. Nosotros estamos en las trincheras, trabajando día a día con las comunidades a nivel local. Una labor que mezclamos con la incidencia política y la presión al sector privado para que se responsabilice respecto a la desigualdad de género o la huella medioambiental.
Más allá del plano laboral y económico, desde hace años Oxfam Intermón se centra también en problemas como la escasez de recursos. Una de vuestras iniciativas más destacadas ha sido la de llevar agua a aquellos lugares donde más se necesita. ¿Cuál es la dimensión actual de este problema?
La dimensión real del problema del agua es uno de esos aspectos donde hemos visto mejoras en los últimos tiempos. Ha habido momentos en los que hemos estado en países donde dos de cada tres personas no tenían acceso al agua potable o no tenían un saneamiento en condiciones. Ahora hemos mejorado. Con la crisis de la covid-19 se ha visto la importancia de la higiene y el agua: un gesto tan básico como lavarse las manos supone una línea de defensa. Cuando esto se cruza con el impacto del cambio climático, lo que tenemos es cada vez más estrés en el acceso al agua.
Este problema parece estar íntimamente relacionado con el proceso global de degradación ambiental y crisis climática. ¿Qué papel jugamos los países ricos en la problemática?
Tenemos que sentirnos muy corresponsables, porque cuando hablamos de la crisis climática tenemos que hablar de países del sudeste asiático, de África, y de quien sufre las consecuencias de las acciones de las sociedades ricas. El 50% de las emisiones de los gases de efecto invernadero las emite el 10%; es decir, los países ricos. Aunque el otro 90% del planeta dejara de emitir ya estaríamos por encima de las emisiones climáticas responsables.
Mientras los países más ricos estamos intentando dejar de utilizar combustibles fósiles y reducir la contaminación, en los países en vías de desarrollo esto todavía se percibe muy lejano. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, empresas, y administraciones para atajar este problema?
Quienes tenemos que hacer los deberes somos los países desarrollados. Y no solo eso: debemos hacer un esfuerzo que supere la parte proporcional que nos toca. El resto de países están muy por debajo de nuestras emisiones: el conjunto del continente africano no llega al 6% de las emisiones globales y una región como la del Pacífico, que ya está sintiendo los problemas del calentamiento global, emite el 0,03%. Estas regiones requieren de dos elementos para llevar a cabo la transición ecológica. El primero es la financiación y, después, el potencial disruptor de la tecnología. Con la llegada de la covid-19, países como Ruanda o Ghana utilizaron drones para enviar alimento y recursos a las zonas rurales. Cuestiones como estas son clave.
¿Qué otros proyectos relacionados con el medio ambiente y el cambio climático tenéis en marcha?
Tenemos varios proyectos potentes. Uno está en el oeste de África y cruza tecnología y medio ambiente con la reforestación para la creación de un nuevo cinturón verde. En cuanto a la acción política, estamos litigando y pidiendo al gobierno español para que consigan reducir las emisiones al 55% en 2030. Estamos trabajando contra el cambio climático en más de cincuenta países. Es el caso del Amazonas, donde actuamos contra las políticas de deforestación.
La desigualdad de género es otro de los problemas a los que nos enfrentamos como comunidad global. En este sentido, Oxfam Intermón trabaja en diversas partes del mundo con iniciativas como el Premio Avanzadoras. ¿Qué impacto están teniendo estas acciones en la vida de las mujeres y la lucha por la igualdad de género?
Buscamos un impacto directo. Nosotros trabajamos mucho los problemas de las mujeres, sobre todo aquello que tiene que ver con la violencia económica. Intentamos apoyar cooperativas dirigidas por mujeres y ofrecer elementos transformadores que mejoren la autoestima, la tranquilidad económica y la vida familiar de miles de mujeres. También trabajamos por la conquista del espacio público por parte de las mujeres y acompañamos a lideresas para que entren en la toma de decisiones en municipios, congresos y parlamentos. También seguimos luchando contra la violencia de género: una de cada tres mujeres reconoce haber sufrido violencia física por parte de alguien de su entorno familiar; y sabemos que esta, además, es una cifra conservadora. En Oxfam Intermón trabajamos en escenarios de conflicto, como Colombia, y vemos cómo las mujeres han sido utilizadas como botín de guerra. También el 80% de los refugiados en el mundo son mujeres, niñas y niños. En África, el 80% de las mujeres que trabajan la tierra no son propietarias. Es un conjunto de situaciones de violencia económica y social. En cuanto a iniciativas como el Premio Avanzadoras, claro que son importantes. Tenemos también otro que se llama Empresas que Cambian Vidas que apoya el emprendimiento. Las acompañamos en un recorrido de cinco o diez años con sus empresas para que sean viables, para que tengan más capacidad de análisis de mercado y más facilidad de acceso a subvenciones o créditos, garantizando el desarrollo empresarial para que tengan medios de vida.
Analizando tu propia experiencia, ¿cuáles han sido los avances más importantes a la hora de mejorar las condiciones de vida de colectivos menos favorecidos tras dos décadas en Oxfam Intermón? ¿Hay motivos para la esperanza?
Hay una noticia que ha salido recientemente que debería haber copado todos los titulares, y es la de los avances para erradicar la malaria. Doscientos treinta millones de personas enferman de malaria cada año. Otro avance importante es que en México, durante siete años, hemos estado luchando contra el acaparamiento del agua en el sector privado por parte de empresas cerveceras. Ahora el Gobierno ha sacado una ley que garantiza el consumo personal de agua para las comunidades nativas de Oaxaca. Todo esto son pruebas de que nuestro futuro no está escrito. Pertenecemos a una sociedad y una generación que puede acabar con la desigualdad, la pobreza y que puede garantizar un futuro sostenible. Tenemos los medios, las evidencias y sabemos lo que podemos hacer. Tenemos que saber que esa mirada distópica no tiene por qué ser una realidad.